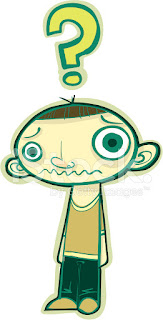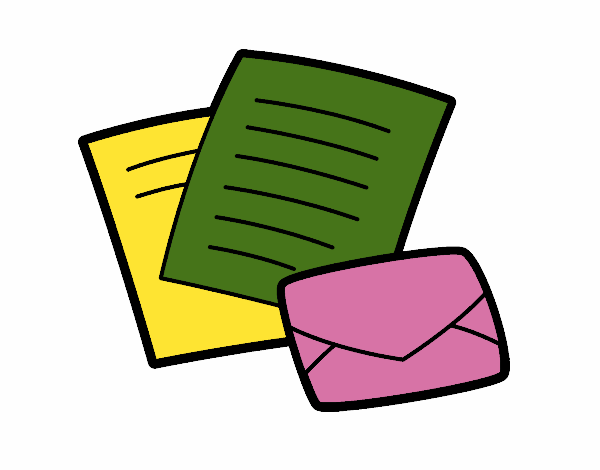El pasado 13 de septiembre de 2025 se estrenó la película El cautivo de Alejandro Amenábar. Ha tenido una extraordinaria promoción previa, incluso en los telediarios de la noche de TVE.
Miguel de Cervantes es el protagonista de la película, que se ubica y ambienta en los cinco años de cautiverio que pasó Cervantes en Argel, tras ser secuestrado el barco en que regresaba a España después de la batalla de Lepanto y otros conflictos bélicos en los que participó como soldado.
Cervantes, que no tuvo biógrafos como Lope de Vega y otros escritores de su época, dejó rastros indirectos de estos años terribles en algunas de sus obras: La novela del cautivo, inserta en los capítulos 39, 40 y 41 de la 1.ª parte del Quijote; Los baños de Argel y Los tratos de Argel, comedias. La gran sultana también es una comedia de cautivos, pero ambientada en Constantinopla.
La película de Amenábar pretende recrear ese episodio de la vida de Miguel de Cervantes, de cuya personalidad seguimos ignorando tanto, en una especie de película histórica ambientada en el Argel que desgraciadamente conoció Cervantes. Algo de histórico tiene la película, pero no la calificaría de histórica por la cantidad de licencias y guiños personales que se toma Amenábar y por la ausencia de hechos históricos significativos, como, por ejemplo, que el hermano menor de Cervantes, Rodrigo, también fue apresado por los piratas argelinos y que fue rescatado antes que él, previo pago de 300 escudos. La familia de los hermanos Cervantes se arruinó en España para reunir el dinero necesario de los rescates. Y Cervantes fue liberado posteriormente cuando se pagaron los 500 escudos que se pedían por él y no antes. No tengo noticias de que los frailes trinitarios hicieran una colecta en Argel para liberar al majete de Miguel.
Que sepamos, Cervantes intentó escapar cuatro veces. Siempre ha sido un interrogante cómo fue posible que no le cortaran algún miembro del cuerpo o incluso que no fuera ajusticiado. Una de las hipótesis es que mantuvo relaciones sexuales con el dueño de la prisión, pero esto no pasa de ser una hipótesis imaginativa, porque de cierto no sabemos nada. España era un pueblo en aquella época y todo se hubiera sabido. Si pasó, no se enteró nadie. Cervantes recibió muchos insultos de sus enemigos: manco, cocu, es decir, cornudo consentido, viejo, escritor de imbecilidades, etc. Pero jamás se le insultó por homosexual (pensemos que entonces la homosexualidad era un delito y se podían tener problemas con la Inquisición) o por cobarde. La palabra empleada en la época era puto. Sin embargo, Miguel sí dedicó este horroroso adjetivo a alguno de sus enemigos, entre otros a Jerónimo de Pasamonte, a quien conoció en sus años de soldado y uno de los nombres que se ha barajado como posible autor del Quijote de Avellaneda. Este sujeto quizás inspiró los personajes de Ginés de Pasamonte (galeote) y Maese Pedro (titiritero) del Quijote verdadero.
Me parece que Amenábar se explaya en sus fantasías eróticas, cosa que me parece muy bien, pero quiere dar visos de historicidad irrefutable a una faceta de Cervantes sin sustento documental. Partiendo de la hipótesis de la homosexualidad de Cervantes, ¿por qué no?, podría haber hecho una especie de Shakespeare in love, película de 1998 con siete Óscars, y hubiera quedado muy bien. Pero el talento en esta ocasión lo ha dejado aparcado Amenábar. También podría haber hecho alguna genialidad del tipo Brockeback Mountain, película de 2005 que me parece maravillosa. Pero tampoco. En fin, ya con la película de Ágora, de 2009, dedicada a Hipatia de Alejandría, patinó en ciertos detalles que pedían más rigor histórico. ¡Qué le vamos a hacer!
Ya digo en el titular: "No me ha gustado". Y es que no me ha gustado. No me gusta cómo Amenábar trabaja la ambientación, los decorados interiores no sé que fundamento histórico tienen, esa parodia de los trinitarios con don Quijote y Sancho me parece pueril o ese cura que tiene una biblioteca universitaria en la cárcel es totalmente inverosímil. La interpretación del personaje de Cervantes me parece mala, el actor deja mucho que desear. Nuestros actores masculinos tienen que aprender a hablar sin esos suspiros y respiraciones fuertes con que entreveran sus discursos y diálogos. Los carceleros parecen macarras de los ochenta. Yo qué sé. Que no me ha gustado.
No obstante, nada hay tan bueno ni tan malo bajo la capa del cielo. Confieso que me ha gustado cómo se nos muestra la manquera de Cervantes. Recibió un tiro en plena batalla de Lepanto y la mano izquierda le quedó inútil para siempre. No la perdió, tenía mano, pero inservible, tanto como para ser llamado el manco de Lepanto. Creo que Amenábar atina en su representación de la manquera de Cervantes: debió de ser algo así. Que nuestro cineasta se apunte ese tanto.
De rebote, he de agradecer a Alejandro el que me haya estimulado a releer los capítulos 39, 40 y 41 de la primera parte del Quijote y las tres comedias mencionadas. ¡Y es que Miguel escribe tan bien! ¡Cuenta tan bien las cosas! Aunque fue un autor teatral con cierto renombre en la época, hay que admitir que fue eclipsado, y no sólo él, por Lope de Vega. El mismo Cervantes lo reconocía. Pero la prosa de Cervantes es inigualable (el mismo Lope también lo reconocía, aunque fuera a regañadientes), es maravillosa, única. Su genialidad literaria es la que nos empuja a saber cosas de él, aunque sobre su vida y su forma de ser todavía sabemos poco (querríamos saber más) y tenemos muchas lagunas, que tal vez se vayan rellenando con el paso de los años y de las investigaciones.
A Amenábar le daremos el mérito de poner todo su esfuerzo en acercarnos la figura de Cervantes (en España nuestros genios suelen estar más bien olvidados) y de que por unos días la gente hable y especule sobre el autor del Quijote. Ahora bien, no siempre salen bien las cosas, y no por eso despreciamos a los buenos artistas. Incluso podemos decir esto del propio Cervantes: su obra es toda superior, pero el Quijote es excepcional y sus otros libros no alcanzan ese nivel de genialidad.
No han pasado ni siquiera dos meses del estreno del Cautivo y nadie habla ya de la película. Sin embargo, de Cervantes se habla todos los días en algún lugar del mundo. Volveremos a comentarla cuando TVE la emita dentro de un año o dos, pero con menos pasión de lo que lo hacemos ahora.
Que Cervantes cierre esta entrada en el blog. Dice el cautivo en el capítulo 41:
Pero lo que a mí más me fatigaba era el ver a pie a Zoraida por aquellas asperezas, que, puesto que alguna vez la puse sobre mis hombros, más le cansaba a ella mi cansancio que la reposaba su reposo; y así, nunca más quiso que yo aquel trabajo tomase.
¡Precioso! ¿No? Hasta otra. O "vale", o sea, adiós.
Carlos Cuadrado Gómez




.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)